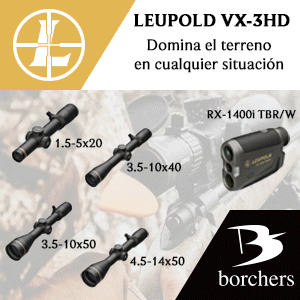Ana Mialdea Lozano
Voy camino de la retirada en una jornada que ya no da más de sí. Talibán abre paso con sus pechos de acero en esta umbría de brezales y charnecas. Arribo al último puesto ocupado por un caballero español, de portes cordobeses, acompañado de su encantadora mujer y una avispa de dos patas que no paraba de mirar los trancos de mi caballo. Me descubrí –nos descubrimos– para saludarnos. Qué elegante es ver a un señor quitarse el sombrero para ofrecerte un saludo afectuoso. Besé la mano de aquella señora, excusándome al no bajar de mi montura (que no se entere mi santa madre que me abofetea, pues para saludar a una dama hay que desmontar) y miré a aquella avispa –mi avispa favorita– de pocos años y mirada inquieta. Pero aquí vengo a hablar de mi amiga Anabel, la madre de aquella rapaz. Mi adoptada hermana Anabel.
Anabel Mialdea Lozano nació en una cuna de gente de campo. De hecho, el ginecólogo que la trajo al mundo estaba ocupando un puesto de montería cuando fue alertado del nacimiento de la criatura. Por lo tanto, puede decirse que nació de manos de un cazador y de las entrañas de una saga de monteros.
Sus primeros pasos los dio en 1968 como cobradora de zorzales, pertrechada de un peto de pana con un bolsillo donde guardaba el chupete para no perderlo. Recogía las vainas de cartuchos Orbea que siempre acercaba a su nariz para oler el aroma de pólvora recién quemada. Echó literalmente los dientes en el campo, donde aprendió a jugar con armas de plástico, pero a tenerles el respeto como si fueran de verdad. De ahí que en sus inicios con la escopeta supiera tratarla con la prudencia y el temor que reza eso de «del palo de una escoba salió una vez un balazo».
Enamorada de la caza del perdigón, modalidad que heredó de sus abuelos que practicaron hasta el fin de sus días, era el cuidado de los pájaros lo que sus mayores le transmitieron con mayor ilusión: al sol por la mañana, frente a la chimenea de la cocina por la tarde, las noches con la luz encendida para encelarlos. Consentirles con trigo, garbanzos machacados, que no les faltara su verde. Y premiarles con alpiste en época de celo. Aprender a diferenciar los reclamos, los titeos… Clases magistrales de otros tiempos. Así como el mimo que vertía en los perdigones con los cambios de estación, que traían mudas de jaulas a espelechaderos y viceversa. Tiempo de recortes de plumas y preparativos de sayuelas y pulpitillos… A finales de febrero acude al campo con su marido a imitar lo que sus ancestros ya hacían.
Pero Anabel no es cazadora –no es solo cazadora–, es una persona vinculada al campo, a sus tormentas y silencios. El olor a tierra mojada da sosiego, tanto como la lluvia o el fuego. El campo atrae la atención de los que lo aman. Y en sus soledades encuentra la paz para orar a su Virgen de la Cabeza.
La admiro, no por lo que es como mujer, sino por lo que hace por este mundo: es miembro de Adevida, la asociación llena de valientes que ayuda a madres y a sus bebés, en Córdoba, a seguir adelante con sus embarazos y no tirar la toalla en este mundo que ha perdido el norte en muchos puntos cardinales.
Y, encima, es la madre de Anita, mi sobrina postiza a la que hago chinchar todo lo que puedo, y que quiero con todo mi corazón. Qué gusto es ver a esa avispa con los zahones de su madre, viejos y con solera, manteniendo la tradición que también ella heredó. Emocionándose con las cosas de la vida, con el salto de una liebre o el arrollón de un jabato en un zarzal… Esos impulsos que nos recuerdan que al campo se viene a cazar, no a matar.
¡Qué gusto es batir una solana de brezos para personas tan buenas como mi amiga Anabel Mialdea Lozano!
M. D. J. “El Polvorilla”.